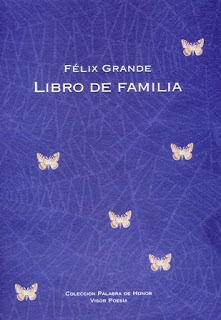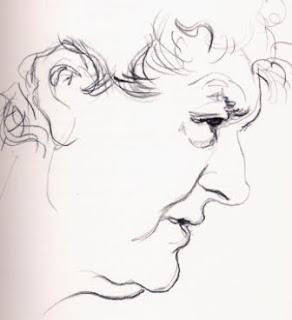Lengua de madera, de Hilario Barrero. Por Nieves Viesca. 17/02/2012
De La sombra del ámbar, por Socorro Suárez Lafuente. 9/02/2012
La sombra del ámbar
La sombra del ámbar, séptima novela de María Luisa Prada sigue las líneas narrativas a que nos tiene acostumbradas la autora: siempre hay unos primeros párrafos para despertar nuestra curiosidad, que, en este caso, siguen, además, el estilo de la novela policiaca; de tal forma que la intriga se cuela en la novela por mor del género literario. Les sigue una historia de amor, romántica y truculenta a la vez, que domina la narración y se hace eco de otros amores pasados, y por último, de telón de fondo, hay un paisaje histórico y geográfico del que aprendemos un montón de cosas. En la novela que hoy nos ocupa, el camino de Santiago, la villa de Fonsagrada y la propia ciudad de Compostela son ampliamente glosados, y se repasa su historia y su leyenda.
diseñada hacía muchos más -falda y blusa de raso, zapatos de charol, guantes blancos y un abanico de encaje-”, cuya casa familiar “espléndida en los años cincuenta, se había convertido en un lugar triste, sórdido, cerrado herméticamente, iluminado únicamente por la luz de un televisor que siempre permanecía encendido y que servía de lámpara, con numerosas revistas del corazón [de aquel tiempo] esparcidas por el suelo (p. 82).
Pan con aceite: acerca de Libro de familia,de Félix Grande. Por Javier Lasheras. 18/01/2012
Pan con aceite: acerca de Libro de familia, de Félix Grande
Javier Lasheras.
No es fácil escribir muy bien y al mismo tiempo decir algo que realmente no sobre, ni acertar siempre con las lecturas y personas, con los amigos y artistas que sugieran y empapen el cortex prefrontal del autor con la debida excelencia y el talento apropiado que lo dispongan a la escritura, a la belleza y, en definitiva, a la literatura. No. No es fácil. Menos aún acercarse al idioma con finura y elegancia en el porte y hasta en las yemas y las canas o en las cicatrices y los callos. No, no es fácil. Y sobremanera cuando resulta imposible encontrarle atajos a menos que delaten una urgencia precoz o una presbicia incómoda.
Pero cuando a la tectónica del silencio y su rumia le sigue la lúbrica y fecunda fortuna del álgebra del lenguaje, en ese instante sucede —y que suceda sólo es una sospecha apenas vislumbrada por quien esto suscribe y opina— que uno desboca el bolígrafo y quema los folios, quizá desde la arrogancia de la edad, toda vez que uno ya ha comprendido los arcanos mayores de la literatura; y entonces, con una felicidad a contracorriente de la corrección estúpida y reaccionaria, con la alegría en el cuello de la camisa y la chaqueta del estilo, burla burlando la moda de la inconsistencia y sus acólitos, con las manos llenas de terrones gigantes de ritmo y léxico o como si contara lentejas brillantes una a una y sobre la mesa a la que se han convocado los sacramentos de los años y su magmatismo, resulta, entonces, que uno le pierde el respeto al idioma: observa, triangula, calcula y obtiene los resultados de un lenguaje que responde y explica verso por verso la cosmogonía necesaria y eucarística del Universo: por la vida, el amor y la conciencia. Esto es, grosso modo, Libro de familia, de Félix Grande. ¡Qué alegría da leer cómo en él se convoca a los planetas todos y a las galaxias enteras y hasta a los agujeros negros para hablarles y nombrarlos de nuevo y pedirles disculpas y perdonarles y así quedarse uno a gusto con la vida, el amor y la conciencia! ¡Qué zumo tan feroz y bendito nos brinda este menesteroso con sus innumerables trilces, su alborozo de mujer llena de amparo y felicidad y vejez y pastillitas, su herencia de carne ya iluminada, la taza de aceite, el dolor, el pozo, la culpa, la calumnia, el perdón, la lágrima, la nana, y el que no canta las prosas / y el que no relata el verso / además de mal poeta / resulta mal pregonero,… y hasta el qué sé yo de una palabra alemana almosenfrau: mujer que vive de la caridad, mujer que vive de la limosna!
Presentación de La mutación del amor, de Virginia Gil Torrijos. 6/02/2012
Presentación de La mutación del amor, de Virginia Gil. 9/02/2012, a las 19 horas.Librería Cervantes de Oviedo. Colaboran Esther García y Alfonso Roa.
La mutación del amor, de Virginia Gil Torrijos. 6/02/2012
La mutación del amor
El Pasaje del Terror (Literario). Por Jesús Palacios. 02/01/2012.
En los últimos tiempos –que además puede que sean, literalmente, “los últimos tiempos”, según dicen por ahí…-, el aficionado a la literatura de horror, de terror o de miedo (como demonios queramos llamarla. En definitiva, la literatura que asusta), se ven obligados a bregar con un montón de morralla llena de zombis, muertos vivientes de distinta catadura, vampiros sentimentales, psicópatas bienintencionados, y fábulas apocalípticas que, finalmente, se desvía tanto del género (o géneros), que difícilmente puede considerarse en puridad novela de terror. En ella, lo que asusta ya no es su contenido, sino su continente: un formato a la moda, fabricado con el mismo amor y cariño que una hamburguesa de a un euro en una cadena de comida rápida. Desde luego, hay excepciones, pero aunque se trate a menudo de buenas novelas o sagas, desde el punto de vista narrativo, suele tratarse también de mezclas de ingredientes tan variados –aventura supervivencialista, culebrón psicológico, ciencia ficción catastrofista, fantasía heroica, anticipación bélica, narrativa romántica, etc., etc.- que, en la mayoría de las ocasiones, tampoco nos encontramos ante obras que pretendan, sobre todo y ante todo, asustar. Que es de lo que se trata, desde luego.
Por eso quizá sea conveniente de vez en cuando abrir un agujero de gusano en esta realidad editorial tan abisal y adocenada, para mostrar al aficionado al género un genuino túnel del terror. Uno de esos pasadizos de feria donde lo que de verdad importa es pasarlo bien… pasándolo mal, claro. Pero, obviamente, con estilo, calidad y primor artesanal por el susto bien dado. Por saber meter el miedo, el verdadero, en el cuerpo del lector. Y ello, sin recurrir a tópicos baratos al uso, a personajes de moda como zombis, vampiros u hombres lobo, que de tanto frecuentar las páginas de best-sellers y cómics, por no hablar de películas y teleseries, han perdido prácticamente capacidad alguna para despertar un mínimo escalofrío convincente de pavor en el lector con algo de experiencia. Y de buen gusto.
Subamos, pues, a un tren de la bruja que atraviesa las mesas de novedades recientes, parando sólo en aquellas estaciones que merecen la pena de verdad. Esas en las que uno puede detenerse para sentir, al hilo de una buena historia, el genuino temblor del miedo. Cósmico a veces. Básico en otras ocasiones. Psicológico y humano, demasiado humano. O metafísico y sobrenatural. Pero siempre inquietante y perturbador, capaz de llevarnos hasta la experiencia límite de perder nuestra cordura… Pero solo unos instantes y con pleno disfrute y complicidad. Este es un viaje con billete de vuelta. Casi siempre.
La primera parada que propongo es, precisamente, un clásico entre los clásicos, largo tiempo olvidado. El Rey de Amarillo. Relatos macabros y terroríficos (Valdemar), de Robert W. Chambers (1863-1933), recopila los principales cuentos de horror escritos por este injustamente menospreciado autor popular americano, que abandonaría desgraciadamente el género fantástico y de terror para consagrarse a la literatura romántica e histórica, para desdicha de los amantes del género. Admirado y reverenciado por el mismísimo Lovecraft –que utilizaría con notable aprovechamiento varias de sus ideas y hallazgos-, Chambers crea en estos relatos una mitología propia y personal (si bien derivada voluntariamente en parte también del mundo de Ambrose Bierce, otro de los grandes), en la que domina y predomina la creación de un libro imaginario, una obra de teatro maldita, conocida como El Rey de Amarillo, la lectura de cuyo segundo acto conduce indefectiblemente a la locura, la tragedia y la muerte. Este libro fantástico y terrible, que aparece en relatos como “El Reparador de Reputaciones”, “La máscara” y, especialmente, en el magistral “El Signo Amarillo”, no es solo precedente obvio del Necronomicón lovecraftiano, sino también de los volúmenes asesinos de Leo Perutz –El Maestro del Juicio Final– o Umberto Eco –El Nombre de la Rosa-, y redondea con su ominosa presencia la magistral capacidad de Chambers para evocar temores y horrores oblicuos, que nunca se aclaran del todo, en los que prima la insinuación, la atmósfera, por encima de explicaciones o argumentos racionales e inteligibles. Partiendo de presupuestos presentes en maestros anteriores como Poe o el citado Bierce, pero aderezados con la pose decadente, perversa y malditista del simbolismo decadentista que el autor conoció en el París bohemio de 1890, los mejores relatos de Chambers, como el citado “El Signo Amarillo”, “El Pasaje del Dragón” o “El Creador de Lunas”, se anticipan tanto a los cósmicos horrores inhumanos de Lovecraft, como también a las atmósferas malsanas y esotéricas de Meyrink, al Surrealismo más inquietante y al absurdo pánico de Kafka, Topor o Ligotti. Para librarnos de las sugerentes obsesiones, nunca del todo mostradas, y de los ambiguos espacios que habitan los personajes de Chambers, entre la realidad y el sueño, en esas estrechas fisuras que se abren entre cordura y demencia, y acechan también, a veces, en los espacios blancos entre las líneas mismas de sus frases, nada mejor que una refrescante ducha de genuina pulp fiction: El Valle de los Dioses Gigantes, y otras historias de la era pulp (La Biblioteca del laberinto), de E. Hoffman Price (1898-1988).
Para librarnos de las sugerentes obsesiones, nunca del todo mostradas, y de los ambiguos espacios que habitan los personajes de Chambers, entre la realidad y el sueño, en esas estrechas fisuras que se abren entre cordura y demencia, y acechan también, a veces, en los espacios blancos entre las líneas mismas de sus frases, nada mejor que una refrescante ducha de genuina pulp fiction: El Valle de los Dioses Gigantes, y otras historias de la era pulp (La Biblioteca del laberinto), de E. Hoffman Price (1898-1988).
En primer lugar, aclarar que no todos los relatos reunidos en este apetitoso volumen preparado y excepcionalmente presentado por el experto Óscar Mariscal, son en absoluto de miedo, antes de que algún aficionado se me eche al cuello, tras la implacable introducción a este pasaje del terror. Hoffman Price, amigo personal de Lovecraft, Howard y el resto de los grandes nombres de la época dorada del pulp americano, marcados por el reinado de Weird Tales, cultivó, como muchos de sus coetáneos, todos los género posibles (y algunos imposibles). De ello ofrece muestra esta antología, donde podemos encontrar historias del Oeste (“El fin de una deuda de sangre”), de aventuras orientales (“El Valle de los Dioses Gigantes”, típico ejemplo del género depredado décadas después por Spielberg y Lucas para su Indiana Jones), etc. Pero, en cualquier caso, los mejores de entre todos los relatos incluidos aquí son, sin duda, aquellos que se inscriben en el género de horror, dentro de esa especialidad tan fascinante –al menos para el que suscribe-, que se ha dado en calificar como “ficción ocultista”, ya que juega con profundos conocimientos de la Tradición esotérica, la Teosofía, la mística y el Ocultismo, puestos al servicio de una intriga de misterio y suspense. “La esfinge gris” y “Las catacumbas de la locura”, son buenos ejemplos de ese minigénero del “detective ocultista”, que también practicaran autores como William Hope Hodgson, Algernon Blackwood o Seab
ury Quinn, y que tiene en series de televisión como Expediente X, Sobrenatural o Grimm, entre otras muchas, su directa descendencia. Todo ello, sin olvidar ejemplos más escalofriantes y esotéricos, dotados de una extraña poética personal, que se abre paso a través del aroma pulp de sus páginas, como “El forastero de Kurdistán” y “Manos pálidas”, o una divertida historia de… ¡zombis!: “Los muertos vivientes”, aunque esta vez, afortunadamente, se trate de genuinos zombis en la vieja tradición haitiana y sureña de filmes como “Yo anduve con un zombie” o “La legión de los muertos sin alma”. Nuestra nueva estación es mucho más cercana en el tiempo, pero tiene la extraña virtud de hallarse muy próxima a los mismos espacios de horror y ocultismo que presiden las obras de viejos maestros como Chambers o Hoffman Price. Adam Nevill es el más reciente talento del terror inglés, alumno aventajado de Ramsey Campbell, de quien toma prestado su Londres post-industrial, decadente, degradado y maligno, pero con un ojo puesto, y bien, en la tradición de Machen, Blackwood, M. R. James o Lovecraft. Apartamento 16 (Minotauro), es una excelente novela de “lugar maldito” (bad place, que dicen los anglosajones), a la que quizá le sobran algunas páginas, pero que sin duda destaca por derecho propio entre la maraña de zombis caníbales, psicópatas con traumas infantiles y familias disfuncionales, niño incluido, que deben luchar contra el Mal para reencontrar su camino. Por el contrario, la inquietante novela de Nevill se desarrolla a dos voces –una ingenua y desprevenida, otra atormentada y abducida. Las dos, víctimas inocentes de un mal inasequible a la muerte-, en el escenario contemporáneo de un edificio de apartamentos londinense, atrapado en la pesadilla más allá del tiempo y el espacio de uno de sus antiguos inquilinos, el pintor maldito Felix Hessen. Para crear la personalidad, apenas entrevista pero arrolladora, de este singular personaje, simpatizante del nazismo, visionario maldito y demoníaco, que juega con las fuerzas oscuras para conquistar un arte capaz de superar a la vida y a la muerte, Nevill maneja con soltura e ingenio las figuras y caracteres de artistas reales como Francis Bacon, Georges Grosz y, especialmente, el vorticista inglés Wyndham Lewis, sin olvidar la apropiada e inevitable cita al gran Aleister Crowley, el Mago más importante e influyente del siglo XX, conocido como “el hombre más malvado de Inglaterra” en su día. Aparte de esta saludable ducha de cultura moderna oculta y ocultista, Nevill tiene el acierto –que nos recuerda al Chambers de El Rey de Amarillo– de abundar más en lo sugerido que en lo mostrado, en lo entrevisto que en lo evidente. Sus atmósferas urbanas grotescas y retorcidas, sus espectros atrapados en un espacio sin espacio, que no se corresponde con concepción alguna al uso del infierno o el más allá, funcionan perfectamente gracias al poder de la elipsis y la ambigüedad, demostrando de nuevo que el Miedo, el de verdad, con M mayúscula, tiene más que ver con lo inexplicado que con lo inexplicable. La bendita ausencia de familias disfuncionales, traumas infantiles, abusos de menores, escritores alcohólicos, pasados atormentados, fantasmas en busca de redención, heroínas sofisticadas, redención, triunfo del amor y romance sobrenatural, hacen de Apartamento 16 una experiencia de lo más agradecida para el aficionado al genuino terror y la fantasía oscura, en vena esotérica, surrealista, y con un final en absoluto convencional o complaciente. Bienvenido seas, Adam Nevill.
Nuestra nueva estación es mucho más cercana en el tiempo, pero tiene la extraña virtud de hallarse muy próxima a los mismos espacios de horror y ocultismo que presiden las obras de viejos maestros como Chambers o Hoffman Price. Adam Nevill es el más reciente talento del terror inglés, alumno aventajado de Ramsey Campbell, de quien toma prestado su Londres post-industrial, decadente, degradado y maligno, pero con un ojo puesto, y bien, en la tradición de Machen, Blackwood, M. R. James o Lovecraft. Apartamento 16 (Minotauro), es una excelente novela de “lugar maldito” (bad place, que dicen los anglosajones), a la que quizá le sobran algunas páginas, pero que sin duda destaca por derecho propio entre la maraña de zombis caníbales, psicópatas con traumas infantiles y familias disfuncionales, niño incluido, que deben luchar contra el Mal para reencontrar su camino. Por el contrario, la inquietante novela de Nevill se desarrolla a dos voces –una ingenua y desprevenida, otra atormentada y abducida. Las dos, víctimas inocentes de un mal inasequible a la muerte-, en el escenario contemporáneo de un edificio de apartamentos londinense, atrapado en la pesadilla más allá del tiempo y el espacio de uno de sus antiguos inquilinos, el pintor maldito Felix Hessen. Para crear la personalidad, apenas entrevista pero arrolladora, de este singular personaje, simpatizante del nazismo, visionario maldito y demoníaco, que juega con las fuerzas oscuras para conquistar un arte capaz de superar a la vida y a la muerte, Nevill maneja con soltura e ingenio las figuras y caracteres de artistas reales como Francis Bacon, Georges Grosz y, especialmente, el vorticista inglés Wyndham Lewis, sin olvidar la apropiada e inevitable cita al gran Aleister Crowley, el Mago más importante e influyente del siglo XX, conocido como “el hombre más malvado de Inglaterra” en su día. Aparte de esta saludable ducha de cultura moderna oculta y ocultista, Nevill tiene el acierto –que nos recuerda al Chambers de El Rey de Amarillo– de abundar más en lo sugerido que en lo mostrado, en lo entrevisto que en lo evidente. Sus atmósferas urbanas grotescas y retorcidas, sus espectros atrapados en un espacio sin espacio, que no se corresponde con concepción alguna al uso del infierno o el más allá, funcionan perfectamente gracias al poder de la elipsis y la ambigüedad, demostrando de nuevo que el Miedo, el de verdad, con M mayúscula, tiene más que ver con lo inexplicado que con lo inexplicable. La bendita ausencia de familias disfuncionales, traumas infantiles, abusos de menores, escritores alcohólicos, pasados atormentados, fantasmas en busca de redención, heroínas sofisticadas, redención, triunfo del amor y romance sobrenatural, hacen de Apartamento 16 una experiencia de lo más agradecida para el aficionado al genuino terror y la fantasía oscura, en vena esotérica, surrealista, y con un final en absoluto convencional o complaciente. Bienvenido seas, Adam Nevill. Nuestra última parada de este tren de la bruja, por el momento (o sea, mejor decir “nuestra penúltima parada”, como medida preventiva para el posible no-fin del mundo), tiene regusto menos fantástico, nada sobrenatural, pero igualmente asustante. El experimento (Booket) es la última novela publicada en nuestro país del alemán Sebastian Fitzek, saludado como el nuevo talento del thriller psicológico internacional. Psicológico no sólo –que también- en el sentido de que sus tramas se preocupan especialmente por indagar en las relaciones y procesos psicológicos de sus personajes, atrapados en retorcidas intrigas de crimen y muerte, sino muy particularmente por el hecho de que estos son siempre o casi siempre psiquiatras, psicólogos… Y psicópatas, claro. El miedo, a pesar de las teorías –no por ello menos interesantes y válidas en muchos aspectos- de precisamente ciertos psicoanalistas y estudiosos de la mente humana como Freud, Todorov o López Ibor, no sólo tiene raíces en la intrusión de lo imposible en la vida cotidiana, sino también en el hecho inverso de que el mal, el horror, sean mero producto de la vida cotidiana. De la propia realidad. Esta es la lección que numerosos autores de novela policíaca han aprendido desde hace mucho, y por lo que sus obras están a menudo tan dentro de la narrativa criminal como del género de puro horror –desde clásicos como Frederic Brown, Bruno Fisher o Robert Bloch, hasta figuras modernas como James Ellroy, Thomas Harris, Jonathan Kellerman y tantas otras-, que es precisamente lo que ocurre con El experimento. Fitzek se mueve entre la tradición del krimi clásico, llena de trucos retorcidos, vueltas de tuerca inesperadas y rompecabezas improbables, y la estética y el espíritu del cine de terror contemporáneo, –sombras de La noche de Halloween y hasta de Saw-, a lo largo de una intriga que se transforma también en juego intertextual con el lector, muy al modo posmodernista, enriqueciendo su desarrollo con artificios literarios e intelectuales sorprendentes y bien elaborados.
Nuestra última parada de este tren de la bruja, por el momento (o sea, mejor decir “nuestra penúltima parada”, como medida preventiva para el posible no-fin del mundo), tiene regusto menos fantástico, nada sobrenatural, pero igualmente asustante. El experimento (Booket) es la última novela publicada en nuestro país del alemán Sebastian Fitzek, saludado como el nuevo talento del thriller psicológico internacional. Psicológico no sólo –que también- en el sentido de que sus tramas se preocupan especialmente por indagar en las relaciones y procesos psicológicos de sus personajes, atrapados en retorcidas intrigas de crimen y muerte, sino muy particularmente por el hecho de que estos son siempre o casi siempre psiquiatras, psicólogos… Y psicópatas, claro. El miedo, a pesar de las teorías –no por ello menos interesantes y válidas en muchos aspectos- de precisamente ciertos psicoanalistas y estudiosos de la mente humana como Freud, Todorov o López Ibor, no sólo tiene raíces en la intrusión de lo imposible en la vida cotidiana, sino también en el hecho inverso de que el mal, el horror, sean mero producto de la vida cotidiana. De la propia realidad. Esta es la lección que numerosos autores de novela policíaca han aprendido desde hace mucho, y por lo que sus obras están a menudo tan dentro de la narrativa criminal como del género de puro horror –desde clásicos como Frederic Brown, Bruno Fisher o Robert Bloch, hasta figuras modernas como James Ellroy, Thomas Harris, Jonathan Kellerman y tantas otras-, que es precisamente lo que ocurre con El experimento. Fitzek se mueve entre la tradición del krimi clásico, llena de trucos retorcidos, vueltas de tuerca inesperadas y rompecabezas improbables, y la estética y el espíritu del cine de terror contemporáneo, –sombras de La noche de Halloween y hasta de Saw-, a lo largo de una intriga que se transforma también en juego intertextual con el lector, muy al modo posmodernista, enriqueciendo su desarrollo con artificios literarios e intelectuales sorprendentes y bien elaborados.
Fitzek, sin ocultar su admiración por maestros anglosajones tan variados como Hitchcock –Recuerda, Psicosis…- o el propio Stephen King, posee también, afortunadamente, un aroma netamente europeo y característicamente germano, que, en sus extremos más delirantes y barrocos, puede recordar a los filmes del Dr. Mabuse, pero no solo a los dirigidos por el gran Fritz Lang, sino también a los de Harald Reinl o Jesús Franco, o a la serie de krimis cinematográficos inspirados en las obras de Edgar Wallace, que tan populares fueron en la Alemania de los años 50 y 60. Amnesia, psicopatía, hipnosis profunda, control de la personalidad, experimentos científicos, identidades ocultas, venganza al estilo Dr. Phibes, y un escenario clásico, gótico y claustrofóbico, el de un aislado sanatorio psiquiátrico rural rodeado por la nieve, dotan a esta curiosa y simpática novela de genuina atmósfera terrorífica, demostrando que el verdadero pasaje del terror, el que más mied
o da, es siempre, en última instancia, la propia mente humana.
Espacios para el tiempo de viajar. Ochenta lugares de Europa, de Ángel García Prieto. 01/02/2012.
Ángel García Prieto
Espacios para el tiempo de viajar. Ochenta lugares de Europa
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias
Colección Anton Chejov
Ángel García Prieto (Zamora, 1946), es doctor en medicina y psiquiatra; vive en Oviedo, donde se dedica al ejercicio de su especialidad en el Centro Médico de Asturias y en dos centros Ángel de la Guarda, de ASPACE (Asociación de ayuda a personas con parálisis cerebral) en Oviedo y Gijón. Es coautor y coordinador de libros relacionados con su profesión: Manual práctico de psiquiatría actual (Ed. Nobel, 1994) y los manuales –escritos en colaboración con un psicólogo– titulados Adolescencia. Orientaciones para padres y educadores (Ed. Everest, 2003) y Conoce la depresión, para poder superarla (Ed. Everest, 2005). Es coordinador también de la obra divulgativa en fascículos El médico en casa, que se difundió con algunos diarios del país (Ed. Nobel, 2003-2004) y luego fue publicado como libro (Ed. Nobel, 2005 y Ed. Círculo de Lectores, 2007). Posteriormente fue coautor de un capítulo del libro La salud mental y sus cuidados (Ed. Eunsa, 2010).
Miembro de la Asociación Asturiana de Escritores, tiene publicados también Papeles de un psiquiatra. Narración y anecdotario de un médico especialista (Ed. Nobel, 2002, en colaboración con otro autor); un libro de carácter religioso, Vía crucis para acompañar a Jesús (Ed. Narcea, 2001) y ha publicado obras de creación literaria, como Viajes de Novela (Ed. Nobel, 2006), que es un libro de viajes y literatura; El fado, entre Lisboa y la vida (DG Edições, Linda-a-Velha, Portugal, 2007; en colaboración con otros dos autores); Una mirada entrañable. Viajes y lecturas del Portugal vecino (DG Ediçoes, 2007). En colaboración con otro autor, ha publicado otros tres libros de viajes, literatura y world music, titulados Viajes con letra y música, Otros viajes con letra y música y Terceros viajes con letra y música y también Fado y Psiquiatría. Psicopatología de la saudade y Portugal, país, posada y paraíso (todos ellos en DG Edições, 2008, 2009 y 2011). Colabora habitualmente en varios medios de comunicación, con reseñas literarias y artículos de cultura y opinión.
Manual de tinta, de Nieves Viesca. 30/01/2012
David Fueyo: “Cada viaje es una forma incomparable de inspiración”. Por Lauren García. 26/01/2012.
“Arena y lava, lava de volcán sereno, mi reino/ doscientos kilómetros cuadrados de silencio”, como buen poeta, David Fueyo (Oviedo, 1979) acota un territorio en su libro Cuaderno de Fuerteventura, publicado en la red en esta misma página en la colección Minimal. Una publicación que se defiende con literatura humana y transparente de un autor que ofrece una visión de la isla canaria como un intenso parpadeo de un flagrante viaje que concuerda en experiencias y recuerdos que impactan como un avión levantando el vuelo. David Fueyo promete en el futuro renglones de alta calidad literaria velados en lo que depare el momento con buen gusto por el arte inapelable: “el verso era sencillo/ pero busqué una duna para dejarlo escrito”.
—¿Qué le hizo pensar que Fuerteventura merecía un libro?
Fuerteventura ya tiene varios libros, sobre todo turísticos, descriptivos o como escenario de una historia. Mi pretensión era transmitir las sensaciones que este lugar despierta en mí desde el punto de vista de quien contrasta esa paz, ese silencio y esa inmensidad en alguien cuya vida cotidiana está repleta de ruido y de gente. Fuerteventura me hizo sentir pequeño y, de alguna u otra forma, lo que quería era transmitirlo. Además considero que la isla no ha sido del todo bien tratada por la literatura. Aparte de los típicos folletines turísticos, Unamuno dijo de ella que era la más desafortunada de las islas afortunadas. Vázquez-Figueroa desarrolla con la isla como un escenario una novela donde creo que no se transmite esa sensación de majestuosidad ante la vista de un extraño, lo cual pretendo con este poemario. Mi cuaderno es la visión de un turista que se aleja de su entorno para sumergirse en otro totalmente distinto a aquel en el que sus actos cobran sentido. El cuaderno es un poemario de contraste, una alabanza no sólo al paisaje, sino a lo que uno siente cuando va allí a perderse y lo consigue.
—Intenta mostrar en los versos el exotismo de los parajes…
El exotismo de los parajes para quien no está acostumbrado a ellos. La continua sorpresa que es su visita, el empaparse de su silencio y verla como un lugar inabarcable. Fuerteventura no es indiferente para nadie.
 — ¿Es el viaje una fuente inagotable de literatura?
— ¿Es el viaje una fuente inagotable de literatura?
“Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría”, dice el proverbio árabe y creo que es así. Un mismo viaje puede totalmente diferente según quien lo viva, según su estado de ánimo o según sea aquello que le ha llevado a viajar. Considero que en cada viaje nos llenamos más de sabiduría, de experiencias que contar. Ciertamente lo que sí pienso es que quien posee inquietudes artísticas en general ve sus viajes de diferente forma a quien carece de ellas. Yo veo cada viaje como una fuente incomparable de inspiración.
—¿Cura o hiere la poesía?
Cura cuando estás herido y hiere cuando uno así lo desea. La poesía es un veneno como dice nuestro amigo Gerardo Lombardero, y qué razón tiene. Un veneno a veces dulce, por el inmenso placer que puede conllevar una buena lectura o culminar un buen poema. También puede ser un veneno muy amargo e hiriente cuando las cosas no salen como queremos o cuando aquella lectura en la que has depositado tus esperanzas te defrauda.
—Sus creaciones están repletas de referencias literarias y musicales, ¿es una contaminación pura?
Es pura y necesaria. Yo no soy yo sin mi música, mis libros y sin el cine que he visto. Yo considero estas tres artes como un todo y son ellas tres los pilares básicos que construyen mi forma de entender el mundo y como tales condicionan mi lenguaje. No me he sentido el mismo después de leer determinados libros, conocer ciertas canciones o haber visto alguna película. Mi lenguaje no es de tipo constructor, sino que soy yo mismo, el que ahora te habla, el que también escribe. Mientras hablamos pienso en referencias de este tipo. De camino venía escuchando un buen tema de Rock. Toda esa fuerza es normal que se transmita.
—El libro está publicado en Internet donde tiene también el blog www.heladodemorfina.blogspot.com ¿Es la red el escaparate del presente y futuro para los escritores?
Sí, es el presente y el futuro para una generación a la que se nos está poniendo muy difícil nuestra conquista del papel. Creo que hemos de comenzar a concebir la literatura como tal independientemente del formato en el que se presente. Le echan la culpa a la situación económica de que muchos jóvenes valores continúen inéditos y no es así. En épocas de crisis es cuando la imaginación y la creatividad han de mostrarse más beligerantes. Yo no espero más de mi trabajo que seguir sintiendo lo que siento cuando escribo y poder transmitirlo cuando alguien tiene oportunidad de leerlo. El resto de factores son meramente secundarios. Para un escritor novel  como yo sí que la red es nuestro presente; sobre el futuro no podría hablarte, pero he se suponer que los blogs y publicaciones únicamente en formatos digitales son tan solo el comienzo de algo.
como yo sí que la red es nuestro presente; sobre el futuro no podría hablarte, pero he se suponer que los blogs y publicaciones únicamente en formatos digitales son tan solo el comienzo de algo.
—Ha publicado dos cananas: Onírica y Platónica, y coordina el fanzine literario Letra y Puñal, ¿Hay vida al margen de los círculos culturales oficiales?
Sin duda que hay vida fuera de estos círculos oficiales, y es esa maraña de artistas fuera de ellos la que tiene todo el futuro en sus manos, y no quienes tranquilamente otean el amasijo cultural de hoy en día desde su poltrona. Cada vez hay más jóvenes que prefieren lecturas alternativas antes que determinados medios que permanecen inmóviles ante la realidad que les rodea en el mundo de la cultura. Está claro que lo que estos círculos consideran cultura va interesándole cada vez a menos gente. Si quiero leer una buena publicación cultural me leo el Letra y Puñal o si quiero conocer la obra de algún escritor joven me leeré alguna de sus cananas o plaquettes. No es un paso atrás no comenzar publicando en una gran editorial, sino que es una alternativa entre dar vida a lo que creamos o esperar a que a alguna editorial le cuadren los números para arriesgarse a publicar. Pienso incluso que una canana bien distribuida puede llegar a más gente que un libro editado pero con una mala distribución, lo cual suele ser bastante común en el panorama literario actual.