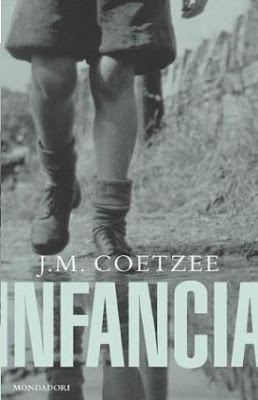-Sueles escribir sin una línea narrativa clara, por acumulación de líneas que finalmente convergen en un mismo centro.
Sí, es así, y no sé por qué. Escribo a capas, como el que corta telas y las sobrepone. Me atraen las formas, los círculos, los embudos, los bosques, me gusta el volumen. Veo el mundo como una bomba racimo, como una madeja, como voz de voces.
-Más que historias, narras estados de ánimo.
Es la idea de que creamos el mundo cuando lo miramos. Las historias solas no me interesan. La linealidad me aburre. Me interesan las muñecas rusas, las historias abiertas, los juegos de espejos, la dilación. Mi manera de enfrentarme al texto es completamente plástica, afronto la novela como un objeto, como un gran signo. En ese sentido lo que predomina es una especie de remansamiento, supongo. Me gusta mucho la diferencia-dilación, en el sentido deconstructivista del término.
 -En casi todas tus novelas el espacio tiene una enorme importancia.
-En casi todas tus novelas el espacio tiene una enorme importancia.
Sí, y cada vez más, y no sólo porque muchas de mis novelas sean novelas de ciudad. También porque concibo las novelas como objetos espaciales, como formas que hay que esculpir.
Creo que mi escritura es esencialmente novelística porque necesita de un ritmo lento, envolvente, muy ligado al espacio. Par mí, escribir una novela es enamorarse de los objetos e ir acumulándolos, es padecer una especie de síndrome de Diógenes.
Como el jugador de ajedrez, como el tipo que construye catedrales con palillos, como el corredor de maratón. Esa humildad y esa ambición. La importancia de un gesto minúsculo repetido: todo acto ínfimo reiterado se convierte así en algo místico.
-Tus referentes literarios parecen más cercanos al modernismo (James Joyce, Gertrud Stein, Djuna Barnes) que a cualquier corriente actual.
 Quizás te parezca así porque los modernistas han sido trabajadores de la estructura de la novela y grandes novelistas corales. De Barnes, que es uno de mis clásicos, me atrae ese vértigo verbal y estructural. Y la rabia. La rabia es uno de las mejores cosas que le puede pasar a la escritura. Nos despierta.
Quizás te parezca así porque los modernistas han sido trabajadores de la estructura de la novela y grandes novelistas corales. De Barnes, que es uno de mis clásicos, me atrae ese vértigo verbal y estructural. Y la rabia. La rabia es uno de las mejores cosas que le puede pasar a la escritura. Nos despierta.
Joyce me conmueve porque era muy físico. Tenía una relación muy física con el lenguaje. A Stein casi no la he leído. Dos Passos me interesa mucho. De los más recientes, Bolaño me encanta. Sus macronovelas están edificadas como bosques. Me gustan las novelas que te engullen.
-Me pregunto si disocias mucho tu experiencia vital de tu experiencia literaria.
¿Alguien lo hace? Escribir es una opción vital que lo impregna todo. Te transforma. Te hace más frágil y también mucho más resistente. Después cada uno decide cómo disfrazarse o cómo desnudarse. Yo he huido siempre de la prosa autobiográfica explícita, desde Anatol. Siempre me ha parecido, citando a Blanchot, que escribir ha de ser hablar de otro. He jugado siempre a doblarme, triplicarme, a escindirme, a negarme. Aunque, a veces el juego más perverso es la autoficción. Nunca he querido escribir narrativa de mujer al uso, por la sencilla razón de que nunca me he sentido mujer, no he sido educada como mujer.
 -Aunque casi todos tus libros son más sombríos que luminosos, La noche sucks podría definirse como una novela nocturna.
-Aunque casi todos tus libros son más sombríos que luminosos, La noche sucks podría definirse como una novela nocturna.
Como los románticos, como los surrealistas, veo en la noche el lugar de lo irracional, de la pérdida de control, el lugar dionisiaco por excelencia, también un poco la antesala del sueño, del desdoblamiento, de la desaparición, de la muerte. Y por supuesto es el lugar fronterizo donde se crea. Siempre creamos en una especie de duermevela. La escritura que me interesa es siempre nocturna.
Y hay en esta novela un homenaje, qué duda cabe, a una de mis novelas de cabecera desde hace ya muchos años, Nightwood : El bosque de la noche.
-Los personajes en ella van y vienen, sin cobrar forma.
Son máscaras intercambiables que desempeñan roles repartidos al azar. No se dan muchos datos sobre sus vidas, igual que no sabemos mucho sobre la gente que nos cruzamos día a día por la calle.
Si tienen algo en común es que todos ellos están solos, que viven la realidad como una celda, y que tratan de encontrar, infructuosamente, una puerta de salida.
 -Todo sucede en Alburquerque (Nuevo México), un lugar fronterizo donde todo el mundo está de paso, donde a veces se interrumpen las vidas de las personas, donde nada es enteramente real ni enteramente ficticio porque nada permanece.
-Todo sucede en Alburquerque (Nuevo México), un lugar fronterizo donde todo el mundo está de paso, donde a veces se interrumpen las vidas de las personas, donde nada es enteramente real ni enteramente ficticio porque nada permanece.
Me fui a Burque no sé muy bien a qué. Quizás buscaba el agujero negro alrededor del cual gira 2666. A Cesárea Tinajero o a Von Arcimboldi. El mal. El oscurecimiento del mundo.
Burque es, en verdad, así: un lugar fuera de lo real. Un no lugar. Se la conoce como Land of enchantement —no solo por sus indudable encantos, que los tiene—, sino porque tiene un efecto anestésico, paralizante sobre la gente. Muchos de los que van a parar allí de manera provisional, se quedan para siempre. Yo conseguí escapar a tiempo.
-La tuya es una obra en movimiento, como si cobrase forma desde un automóvil circulando por una larga autopista, en mitad de la noche.
Las imágenes de coches en marcha, de camiones en marcha, son una constante en La noche sucks. Los momentos más felices de mi vida los he pasado conduciendo con la v
entana abierta y la radio a todo meter, por alguna interestatal del sur de Estados Unidos. Sola. Me gustaría transmitir esa sensación letárgica de libertad, de velocidad, de peligro incontrolable. Vas leyendo los neones. Te alejas, sin saber lo que te espera. Ojalá se pudiera narrar así.
 -También es una obra musical, aunque no sueles permitir que tu voz poética se sobreponga a tu voz narrativa.
-También es una obra musical, aunque no sueles permitir que tu voz poética se sobreponga a tu voz narrativa.
Creo, como Paz, que el mundo está hecho de ritmo: las palabras son ritmo, pero también son ritmo las estaciones, las edades, las mareas, la alternancia entre vigilia y sueño. Para mí los libros son artefactos pero también partituras, a veces melodiosas, casi siempre disonantes. Las construyo así.
Además trato de hacer una ardua tarea de autocontención, que creo que se nota. Mis libros son la historia de cómo mantener a raya al lirismo. Siempre he sabido que el lirismo sólo es soportable combinado con una buena dosis de desenvoltura y de crudeza. Sigo siendo lírica pero quizás un poco más cruel.
LA NOCHE SUCKS
Blanca Riestra
Vio un bosque de verdor negruzco, sólo en el cielo brillaban las estrellas.
AY, LA NOCHE OSCURA
Fue a partir de Williams que la carretera empezó a enrojecer, aquel viernes, y luego cayó la noche como un sudario sobre el desierto de Arizona. Era tarde pero Benny Gonsales no se dejaba ganar rápidamente por el sueño. Cambió el dial, le dio un trago a la lata de Doctor Pepper que llevaba junto al cambio de marchas, encendió un Indian Spirit, aspiró una calada profunda, bajó las ventanillas y, cuando una ráfaga de aire fresco le golpeó en toda la cara, no pudo evitar sentirse feliz. En la radio un bolero muy lento hablaba de traiciones y de penas infinitas, y luego sonó algún gran éxito de José Feliciano.
“No sé qué tiene la pinche música —se dijo— pero es como si lo cambiase todo”.
Este era su primer viaje como truck driver y aún el cansancio y la desidia no habían hecho mella en él. El tráiler, pensó rascándose el cogote con la mano izquierda, era de una belleza serena, con grueso cuerpo blanco y los tubos que rodeaban la cabina. “Conducirlo es como cabalgar un animal prehistórico” -pensó y luego pensó en la gruesa grupa de Rosario cuando se inclinaba para recoger sus calzones del suelo.
Venía rumiando cosas vagas: por ejemplo, qué gran país era América, tan lleno de carreteras de seis carriles, tres a cada lado, tan lleno de chamba y de petróleo, qué grandes eran las montañas de este gran sur y qué extraño que todos se afanasen por tener lo que no tienen. A veces se decía que, en un país como aquel, nada le impedía desaparecer, salirse del camino, aparcar el monstruo en la cuneta y echarse campo a través, como los cimarrones, y, fíjense, de él ya no volvería a saberse nada. Sería como los esclavos huidos, como los mojados abandonados por los coyotes en tierra de nadie: como los fugitivos de la ley que iban quemándose lentamente bajo el sol y vagando en círculos hipnóticos fuera de los senderos trazados por los colonos y que, luego, tras días de errancia desesperada, recalaban junto a un pozo y construían allí su propio refugio de alimaña. Pero Benny seguía conduciendo y el sol iba bajando sobre la escupidera con su peso cálido y la radio daba las noticias y las melopeas religiosas y las noticias de Michael Astorga, fugitivo.
Por entonces cerraban los country stores de la carretera interestatal y un indio hopi, sentado delante de su tienda de piedras naturales, se santiguaba y una camarera se peinaba el largo cabello rubio en la trastienda de una gasolinera en Winona, y los pájaros arremolinados dibujaban formas distintas sobre un cuerpo de mamífero descomponiéndose sobre un cerrillo en Painted desert.
También en un pequeño pueblo cerca de Ácoma, en la falda de la montaña, la noche caía de manera aún más dura, como una pelota de piedra sobre los riscos. Y una vieja sentada en la puerta de la casa muy pobre, prefabricada, con baños de plástico, helada en invierno y asfixiante en verano —cuando los elementos bailaban como matachines por la ladera—, calcetaba una manga muy larga viendo pasar las caravanas de autos atravesando en la distancia la tierra roja. Estaba un poco sorda y sus pensamientos eran muy ruidosos.
Por eso no oyó a Jewelleen, allá en el cuarto del fondo, mientras buscaba por todas partes la bolsa de deporte y metía dentro un par de mudas, un par de camisetas, una negra y dos de color encendido que enseñaban el nacimiento de su pecho y que guardaba para las ocasiones especiales.
Jewelleen dio una vuelta entorno a sí, la casa olía a humedad y a tierra. Sobre la mesa de la sala, el cenicero rebosante de colillas, las muñecas katchinas en la estantería de la tele y el manto de ceremonias del abuelo colgado de dos alcayatas de una manera que a ella siempre se le había antojado muy triste. Empujó la puerta de atrás y presintió el ronroneo de la troca del padre, que llegaba desde Gallup, a última hora del día, como siempre, pero hizo caso omiso. Nadie la vería salir por el camino de la fuente hacia la interestatal, donde podría hacer autoestop.
No fue difícil abrirse camino por entre las retamas y los espinos, conocía cada palmo de aquella montaña de memoria, hubiese sido capaz de llegar a la carretera con los ojos cerrados, sin siquiera la ayuda de aquella luz rojiza y espiritual que le daba dolor de corazón. No sabía bien qué dirección tomar y no tenía muchos dólares, sólo un par de billetes de cien en el bolsillo del vaquero. ¿Cuánto aguantaría? Caminó largo tiempo mientras las urracas revoleteaban sobre los árboles y hubo un s
onido de grillos resonando cada vez más potentes en la noche.
Hasta que llegó y vio pasar, cerca del diner, los coches a 60 millas por hora, quizás más, con los faros encendidos, y distinguió a un niño pequeño asomado a una Lincoln, dos chicas jóvenes en descapotable, una familia de chicanos que se había parado en el arcén de enfrente esperando a que el padre terminase de mear tras un arbusto. Luego de pronto la carretera quedó vacía y Jewelleen se sintió ansiosa de nuevo y decidió cruzar al otro lado y tomar el este, en dirección a la ciudad lejana de Albuquerque. Nunca había estado en Burque pero llegaban de vez en cuando rumores a Ácoma sobre bares perdidos y películas incesantes y balaceras cerca de Los Lunas.
Benny Gonsales asomaba el brazo izquierdo por la ventanilla como si la noche oscura pudiera arrastrarse con la mano. Y fue a la altura de Little Rock cuando vio el bulto en la cuneta. Era una chica dormitando sobre una bolsa, gordita y muy morena. Y vio el cartel iluminado por la farola del Seven eleven o del Wendy o quizás del Love’s. Decía “goin’ to Burque”.
Y entonces, como estaba bien de tiempo, decidió detenerse a tomar un bocado. Y Benny Gonsales aparcó el monstruo detrás de la estación de servicio. Y luego, con la hamburguesa entre las manos, vigilando todavía el perfil de la niña a través de la ventana del diner, pensó que podría invitarla a subir y acercarla adonde fuera. La miró de nuevo, era una cría, quizás estuviera todavía en el colegio, tenía trenzas de nativa americana y una camiseta negra de Aerosmith o de Guns and Roses.
Y entonces algo semejante al respeto se le subió a la cabeza, pensó que era el aire burbujeante de la noche. La camarera con un alambre en los dientes le rellenó la taza de café. El se dijo que la llevaría adonde quisiera ir. Al fin y al cabo, los trailers están hechos para escapar. Acarició en el bolsillo de su saco la pistola.
 Esa idílica incitación parte de dos creencias equivocadas que son bastante comunes entre quienes contemplan la creación literaria con distancia. Se piensa, en primer lugar, que alguien que es capaz de escribir una obra ambiciosa, ‘de calidad’ —y las de mis colegas y las mías se lo debieron de parecer a las personas que nos azuzaban—, es capaz también de escribir un best seller. Si tienes el talento para escribir La montaña mágica, ¿cómo no vas a poder escribir El Código Da Vinci? La literatura, según este parecer, es como el bachillerato: los autores comerciales y facilones cursan primero, los autores ambiciosos y sesudos cursan segundo, y los genios, por fin, cursan tercero o están graduados. Y un alumno de segundo o de tercero, como se sabe, puede aprobar las materias de primero sin demasiado esfuerzo.
Esa idílica incitación parte de dos creencias equivocadas que son bastante comunes entre quienes contemplan la creación literaria con distancia. Se piensa, en primer lugar, que alguien que es capaz de escribir una obra ambiciosa, ‘de calidad’ —y las de mis colegas y las mías se lo debieron de parecer a las personas que nos azuzaban—, es capaz también de escribir un best seller. Si tienes el talento para escribir La montaña mágica, ¿cómo no vas a poder escribir El Código Da Vinci? La literatura, según este parecer, es como el bachillerato: los autores comerciales y facilones cursan primero, los autores ambiciosos y sesudos cursan segundo, y los genios, por fin, cursan tercero o están graduados. Y un alumno de segundo o de tercero, como se sabe, puede aprobar las materias de primero sin demasiado esfuerzo.  La otra razón por la que ni mis colegas ni yo queremos forrarnos escribiendo un best seller es más substancial. Tiene que ver con la forma de entender la literatura. Y con la forma de entender el trabajo. Y tal vez con la forma de entender la vida. Para mí escribir siempre ha sido una necesidad esencial. Lo hago para comprender el universo, para comunicarme con los demás, para tratar de convertir en belleza o en arte los materiales de derribo y los basurales que tengo alrededor, para curar alguna enfermedad del alma y, con humildad, para cambiar el mundo. Trabajar, en cambio, nunca ha sido para mí una necesidad, sino una obligación. Trabajo para pagar la hipoteca, para ir a restaurantes, para viajar, para comprar libros y para darme algunos caprichos de otro tipo. Siempre me he ganado la vida —bastante bien— trabajando en editoriales. Voy a la oficina unas mil quinientas o mil seiscientas horas al año, despacho asuntos, resuelvo problemas y, a cambio, recibo un determinado sueldo. Si me dijeran que dedicara esas mil seiscientas horas a escribir una novela que estuviera ambientada en la Edad Media, con un asesino psicópata que trata de esconder una reliquia y que viola ritualmente a las mujeres a las que mata, y que en pago me darían un sueldo idéntico al que gano en la editorial, diría rotundamente que no. Antes que nada porque me aburriría mortalmente escribiendo libros que no me interesan. Me aburriría mucho más que elaborando informes o celebrando reuniones con traductores o diseñando planes editoriales. Mucha gente cree que a los escritores nos divierte escribir, sea lo que sea lo que escribamos, pero eso sería tanto como pensar que a alguien le divierte siempre el sexo, sea quien sea con quien se acueste. Escribir algo en lo que no estoy implicado, que no me interesa, que me resulta ajeno por completo, es para mí quizá la tarea más desagradable y fastidiosa de todas. Como en el sexo, hay pocos términos medios: o disfrutas si te gusta tu compañero de cama o vomitas si te repele.
La otra razón por la que ni mis colegas ni yo queremos forrarnos escribiendo un best seller es más substancial. Tiene que ver con la forma de entender la literatura. Y con la forma de entender el trabajo. Y tal vez con la forma de entender la vida. Para mí escribir siempre ha sido una necesidad esencial. Lo hago para comprender el universo, para comunicarme con los demás, para tratar de convertir en belleza o en arte los materiales de derribo y los basurales que tengo alrededor, para curar alguna enfermedad del alma y, con humildad, para cambiar el mundo. Trabajar, en cambio, nunca ha sido para mí una necesidad, sino una obligación. Trabajo para pagar la hipoteca, para ir a restaurantes, para viajar, para comprar libros y para darme algunos caprichos de otro tipo. Siempre me he ganado la vida —bastante bien— trabajando en editoriales. Voy a la oficina unas mil quinientas o mil seiscientas horas al año, despacho asuntos, resuelvo problemas y, a cambio, recibo un determinado sueldo. Si me dijeran que dedicara esas mil seiscientas horas a escribir una novela que estuviera ambientada en la Edad Media, con un asesino psicópata que trata de esconder una reliquia y que viola ritualmente a las mujeres a las que mata, y que en pago me darían un sueldo idéntico al que gano en la editorial, diría rotundamente que no. Antes que nada porque me aburriría mortalmente escribiendo libros que no me interesan. Me aburriría mucho más que elaborando informes o celebrando reuniones con traductores o diseñando planes editoriales. Mucha gente cree que a los escritores nos divierte escribir, sea lo que sea lo que escribamos, pero eso sería tanto como pensar que a alguien le divierte siempre el sexo, sea quien sea con quien se acueste. Escribir algo en lo que no estoy implicado, que no me interesa, que me resulta ajeno por completo, es para mí quizá la tarea más desagradable y fastidiosa de todas. Como en el sexo, hay pocos términos medios: o disfrutas si te gusta tu compañero de cama o vomitas si te repele.  Si alguien —algún arcángel con mandato divino y certificación irrevocable— se apareciera ante mí garantizándome que mi trabajo literario de mil seiscientas horas, o de tres mil doscientas, se va a convertir en La catedral del mar o en La sombra del viento, en términos pecuniarios, no dudaría en sobreponerme a mi aburrimiento e incluso en acudir a un taller literario para aprender técnicas de composición comerciales. Pero ésa es la tercera de las razones por la que ni mis colegas ni yo escribimos un libro para forrarnos: porque nadie nos garantiza que lo consigamos. Incluso tenemos el temor de que el resultado se venda peor que nuestras montañas mágicas particulares.
Si alguien —algún arcángel con mandato divino y certificación irrevocable— se apareciera ante mí garantizándome que mi trabajo literario de mil seiscientas horas, o de tres mil doscientas, se va a convertir en La catedral del mar o en La sombra del viento, en términos pecuniarios, no dudaría en sobreponerme a mi aburrimiento e incluso en acudir a un taller literario para aprender técnicas de composición comerciales. Pero ésa es la tercera de las razones por la que ni mis colegas ni yo escribimos un libro para forrarnos: porque nadie nos garantiza que lo consigamos. Incluso tenemos el temor de que el resultado se venda peor que nuestras montañas mágicas particulares. 



 todos sus hijos… Mucho tendrán que esforzarse los Avatar del futuro (Si existe para entonces, Ya lo sabemos, Woody, calla un poco).
todos sus hijos… Mucho tendrán que esforzarse los Avatar del futuro (Si existe para entonces, Ya lo sabemos, Woody, calla un poco). poesía, que también leo como si estuviera viendo una película o asomado a un balcón abierto al proscenio en el que actúa la humanidad (tal es, repito, el arraigo en mi persona de la cultura audiovisual). Lo malo de esos poemas bellísimos es que, generalmente, han dolido, duelen y dolerán más cuanto más hermosos son. El Dios de los creyentes sería mejor Dios si leyera verdadera poesía.
poesía, que también leo como si estuviera viendo una película o asomado a un balcón abierto al proscenio en el que actúa la humanidad (tal es, repito, el arraigo en mi persona de la cultura audiovisual). Lo malo de esos poemas bellísimos es que, generalmente, han dolido, duelen y dolerán más cuanto más hermosos son. El Dios de los creyentes sería mejor Dios si leyera verdadera poesía. (Eructa Hannibal, creo que ya ha comido, que ya no le atraen mis riñones ni mi masa encefálica, que acude en plan culto únicamente; menos mal, porque el cabroncete de House aquí me ha dejado solo; cómo corre, allá va, el médico drogadicto de los cojones, directo para New Jersey, donde lo espera la vicodina u oxicodona)
(Eructa Hannibal, creo que ya ha comido, que ya no le atraen mis riñones ni mi masa encefálica, que acude en plan culto únicamente; menos mal, porque el cabroncete de House aquí me ha dejado solo; cómo corre, allá va, el médico drogadicto de los cojones, directo para New Jersey, donde lo espera la vicodina u oxicodona) —¿Puedo elegir entre Los santos inocentes o El bosque animado? Es que esas películas se basan en sendos relatos de narradores españoles, y me atraen ciertos novelistas españoles.
—¿Puedo elegir entre Los santos inocentes o El bosque animado? Es que esas películas se basan en sendos relatos de narradores españoles, y me atraen ciertos novelistas españoles. Ficciones, evidentemente; cartón piedra, maquillajes, efectos especiales aun cuando llueve o no llueve, sentimientos interpretados… Como nuestras vidas; cartón piedra, maquillados, efectos especiales ese hombre y esa mujer, las cicatrices bajo las ropas o bajo la piel, el sentir pleno también bajo las vestiduras o en el corazón del cerebro o en el cerebro del corazón…
Ficciones, evidentemente; cartón piedra, maquillajes, efectos especiales aun cuando llueve o no llueve, sentimientos interpretados… Como nuestras vidas; cartón piedra, maquillados, efectos especiales ese hombre y esa mujer, las cicatrices bajo las ropas o bajo la piel, el sentir pleno también bajo las vestiduras o en el corazón del cerebro o en el cerebro del corazón… quienes pasan hambre, por quienes viven y mueren sin que nadie, salvo ellos, se entere; por los figurantes de la ficción llamada existencia. Alguien –Woody, House, Hannibal— me contesta: No estorbar.
quienes pasan hambre, por quienes viven y mueren sin que nadie, salvo ellos, se entere; por los figurantes de la ficción llamada existencia. Alguien –Woody, House, Hannibal— me contesta: No estorbar.